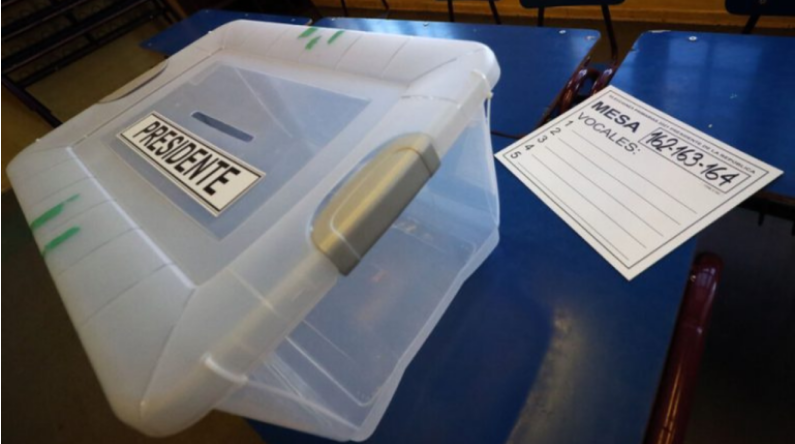En el caso de las elecciones presidenciales, el esquema bloquista creó, sobre todo en el mundo de las izquierdas, una dinámica artificial al establecer primarias que son propiamente competencias entre distintos partidos. Su necesidad no se divisa por ningún lado en el contexto de una elección presidencial que se define en dos vueltas.
La lógica de los bloques tuvo razón de ser como factor ordenador de la vida política en la primera etapa de la transición democrática. Pero, fuertemente inducida por el sistema electoral binominal, terminó creando una inercia malsana, cuyos efectos distorsionadores se relacionan, sobre todo, con el espíritu de mercado que la caracteriza.
Así, las elecciones parlamentarias, municipales y regionales están precedidas por negociaciones basadas en el intercambio de apoyos que tienen mucho de transacción comercial. No hay duda de que el fin de los pactos electorales le aportaría transparencia a la política y, probablemente, reduciría el número de partidos.
En el caso de las elecciones presidenciales, el esquema bloquista creó, sobre todo en el mundo de las izquierdas, una dinámica artificial al establecer primarias que son propiamente competencias entre distintos partidos. Su necesidad no se divisa por ningún lado en el contexto de una elección presidencial que se define en dos vueltas. Además, es bochornoso que esas primarias sean usadas como vitrina por quienes solo aspiran a volverse más conocidos para conseguir luego una diputación o una senaduría (o el cargo que sea).
¿Por qué cada partido no puede presentar su propio candidato en la primera vuelta presidencial, lo que permitiría medir su verdadera influencia? Nada impediría, por supuesto, que dos o más partidos coincidieran en respaldar a un mismo postulante (es el caso actual de Evelyn Matthei). Y al momento de enfrentar la segunda vuelta, los partidos más afines podrían establecer compromisos de colaboración a la luz del día. La propia firma de un pacto de gobierno tendría plena transparencia.
Las elecciones primarias funcionan en numerosos países como mecanismo para definir el candidato de un determinado partido. El punto de partida es que, luego de la votación, el postulante derrotado no tendrá problemas para respaldar al vencedor ya que ambos pertenecen a una misma familia política.
Pero, en el caso de una coalición artificiosamente armada, como la que gobierna con Boric, el asunto es solamente un modelo de negocios. Las diferencias entre los asociados son de tal magnitud que cuesta imaginar que se apoyen sin quebrantos en segunda vuelta, sobre todo si, como es el caso, la Presidencia se ve demasiado lejos.
El principal líder del PC, Daniel Jadue, derrotado por Boric en la primaria de 2021, dijo hace poco: “Aquí tenemos un gobierno que muchas veces se ha querido vestir con la tradición de Allende (…) y su legado va a ser haberle propinado el daño más brutal a la familia de Allende y a la tradición allendista”.
¿Se puede pensar, entonces, que Jadue y Carmona llamen a votar alegremente por Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, en la eventualidad de que él pase a segunda vuelta? ¿O que Winter y los frenteamplistas tengan algún incentivo para respaldar a Jeannette Jara en ese caso?
Si los recelos entre el PC y el FA, los socios de Apruebo Dignidad, están a la vista, los que existen entre ellos y los exconcertacionistas que llegaron después al gobierno, son peores. Basta reparar en cuán brutales fueron los ataques del PS al FA a propósito de la destitución de Isabel Allende.
Así las cosas, ¿Paulina Vodanovic no vacilaría en llamar a respaldar a Gonzalo Winter en una eventual segunda vuelta? ¿Y Carolina Tohá actuaría del mismo modo respecto de la candidata del PC, sin mayor preocupación por lo que eso pudiera representar para el futuro del país? Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que todas las izquierdas son más o menos la misma cosa. Si la respuesta es negativa, ¿por qué, entonces, seguir manteniendo una comedia de simulaciones?
Es necesario reivindicar la rectitud de propósitos en la política, cierta decencia esencial, lo que incluye “el hablar veraz” reclamado por Pierre Rosanvallon. Los ciudadanos necesitan saber a qué atenerse respecto de los diversos proyectos, tener claro qué representa realmente cada líder. El pragmatismo no puede entenderse en un sentido tan disoluto como el de considerar anecdótico que Jeannette Jara diga que “en Cuba no hay una dictadura, sino un sistema democrático distinto al nuestro”.
Se necesita sanear profundamente las prácticas partidarias, dejar de jugar con cartas marcadas, pensar de verdad en el país y, ciertamente, elevar la calidad de los liderazgos. Tenemos que revitalizar la democracia. Lo primero es la lealtad con sus fundamentos. �
Sergio Muñoz �